




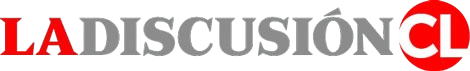
Para muchos autores y autoras, la madre no siempre representa la protección y al apego. En ocasiones se transforma en una fuente de conflicto, inseguridades y dolores no resueltos, pero que, pese a ello, también se yergue como un poderoso motor creativo, en un ejercicio que suele tener tanto de sanación como de expiación.

Por Ana María Gutiérrez
contacto@diarioconcepcion.cl
Profesora de Literaturad
Universidad del Desarrollo
Julia Kristeva, escritora y psicoanalista búlgara, afirmaba que la relación entre madre e hija nunca llegaba a encontrarse del todo resuelta. En algunos casos, así es, y tanto la literatura como el cine han dado cuenta de ello.
Comencemos por la literatura. Sylvia Plath, eximia poeta estadounidense, tuvo una vida marcada por la tragedia. Otto, su padre, murió cuando ella tenía 8 años y su madre, Aurelia, desde entonces trabajó arduamente para mantener a sus dos hijos. Debido a los sacrificios de su madre, Plath se sintió obligada a cumplir las expectativas de ella, convirtiéndose así en una extensión suya, compelida a llevar a cabo en su vida todo lo que Aurelia no había podido lograr: ser la mejor estudiante, una mujer atractiva, delgada, sociable, codiciada por muchos hombres y, más adelante, esposa y madre ejemplar (Aurelia solía recalcarle que nunca había sido feliz en su matrimonio). Sin embargo, los logros de Sylvia nunca resultaban suficientes para su madre. “No ser perfecta me hiere”, escribía Plath en sus diarios. Aurelia criticaba cada aspecto de su hija: cuerpo, vestimenta, elección de pareja, desempeño profesional, salud mental, visión de la maternidad.
La relación entre ambas era ambivalente, pues por una parte la poeta anhelaba fervientemente obtener el amor y aprobación de su madre (“Si no me amas, ama mi escritura y ámame por mi escritura”, le suplicaba en una de sus cartas; y en su diario, tiempo después, escribía: “¿Por qué he insistido en la fantasía de que lograría ganarme su amor –su aprobación- hasta tan poco?” ); por otra, Aurelia resultaba una figura vampírica que la consumía a la que sin embargo ella necesitaba, pero, sobre todo, una verdadera Medusa, título del poema que le dedicó meses antes de su suicidio. Esta denominación evoca dos figuras. En primer lugar, al animal marino, cuya gran belleza se combina con sus largos tentáculos que atrapan a sus víctimas, inmovilizándolas para posteriormente envenenarlas. Hermosura letal. Por otra parte, al personaje mitológico que petrificaba a quien se atreviera a mirarlo a los ojos. No es casual, por tanto, que Plath, refiriéndose a Aurelia, haya escrito en su diario: “Su mirada me petrifica”. En Medusa lo expresa así: Yo no podía tomar aliento. Y, en cuanto al control del que era objeto y la relación de codependencia entre ambas: ¿He logrado escapar?, me pregunto. / Mi mente serpentea hacia ti, / viejo ombligo crustáceo, cable atlántico, /que se mantiene, al parecer, en milagroso estado de conservación. / En cualquier caso, siempre estás ahí: / trémula respiración al otro lado de mi línea (…) / Yo no te llamé. / Yo no te llamé, en modo alguno.
Finalmente, en un intento desesperado por, precisamente, escapar (¿sanarse tal vez?), grita, aúlla transida de dolor: ¡Apártate, apártate, tentáculo de anguila! / No hay nada entre nosotras.
Aproximadamente dos meses después de escribir este poema, de madrugada y luego de dejar preparado el desayuno para sus hijos, Sylvia Plath se suicida.
Retomando algunos otros versos de Medusa es posible recordar a Liliane Atlan, prolífica escritora francesa, cuya vida también estuvo marcada, en parte, por su progenitora, aunque para ella el escribir se transformó en un ejercicio de sanación. En efecto, cuando Plath escribe “No probaré bocado de tu cuerpo, / botella en la que vivo, / Vaticano siniestro”, apela, por una parte, al rechazo a la madre, pues es quien constituye la fuente primigenia de alimento; por otra, a un anhelo de individuación, aunque ello implique la autodestrucción. Batalla por la separación del cuerpo (y más) materno.
Tal es el caso de Atlan. En su novela autobiográfica Les Passants, la escritora aborda el trastorno alimenticio que padeció en su adolescencia. Resulta interesante que en este escrito no existan nombres, sino apodos. En efecto, el de la protagonista es “No”, negación absoluta, pero “no para estar loca o morir, sino porque ha nacido para algo más”; y el de su madre, “Yo me muero” (“artista del quejido” que “impide vivir”). Frente a la anorexia de “No”, su madre acrecienta el victimismo del cual ha hecho gala, al parecer, a lo largo de su vida, pues se centra en sólo su dolor frente a la enfermedad de su hija sin indagar las causas de aquella “hambruna de la carne – del corazón – del espíritu – del alma”. Años después, en su tumba, sus hijas gritan de dolor frente (más bien, contra) esta madre que “las ha mutilado, para siempre, por su melancolía”.
Muchas otras autoras han plasmado en sus obras la dificultad que subyace en la relación madre-hija. Imposible es no nombrar entre ellas a Elfried Jelinek, austríaca galardonada con el Premio Nobel de Literatura en el año 2004. En “La Pianista”, una de sus obras más conocidas (llevada al cine magistralmente por Michael Haneke en el año 2001), narra la vida de Erika Kohut, una profesora de piano quien, a sus 40 años, vive sujeta al control absoluto de su madre. Elige su vestimenta, regula la hora de llegada y le impide sociabilizar, especialmente con hombres.
Erika es suya, pues la dio a luz, y deberá cuidarla hasta el fin de sus días. Esta situación hace que la protagonista por una parte intente sublimar sus deseos sexuales acudiendo a Peepshows, espectáculos voyeristas, y, por otra, que recurra a la autoagresión, como única forma de aplacar su angustia e impotencia o, tal vez, para inconscientemente castigar a su madre a través de su cuerpo, aquel engendrado por ella: “Examina con cautela el filo, que es como el de una hoja de afeitar. Después presiona el dorso de su mano con la cuchilla repetidas veces, pero nunca tan fuerte como para herir sus tendones. No duele absolutamente nada. El metal se abre paso al interior como la mantequilla”.
Ahora bien, pese a que la novela de Jelineck es posterior, resulta difícil al leerla o ver su interpretación cinematográfica no retrotraerse a “Sonata de otoño” (1978), una de las obras maestras de Ingmar Bergman. En ella se aborda la relación entre Charlotte, eximia pianista reconocida internacionalmente, y Eva, su hija mayor, profesora de piano, a la que no veía por años. La historia comienza cuando Charlotte decide visitar a Eva y ésta, siempre en espera del cariño y reconocimiento materno, anhelante la recibe en su casa. Sin embargo, lo que en principio sería un reencuentro entre madre e hija hace surgir viejos fantasmas. El afán de superioridad de Charlotte, la constante competencia con su hija demostrada siempre de manera pasivo agresiva, el dolor de Eva… Ella dice: “Te idolatraba, mamá. Para mí eras la vida o la muerte, pero no me fiaba de tus palabras (…). Lo más espantoso es que sonreías cuando te enfadabas (…). Eras una experta en los tonos y los gestos del amor. La verdad es que deberían encerrarte para que no generaras más víctimas.” Y, más adelante, reflexiona con una lucidez prístina y desgarradora: “Una madre y una hija… qué absurda combinación de sentimientos, confusión y destrucción. No lo entenderé nunca. Todo es posible y todo se hace en nombre del amor y por el amor. Los pecados de la madre ha de pagarlos la hija, las frustraciones de la madre pasarán a la hija, las desilusiones de la madre las sufrirá la hija. Es como si jamás se hubiera cortado el cordón umbilical. ¿Mamá…es así? ¿Es la desgracia de la hija el triunfo de la madre? ¿Mamá…es mi dolor tu alegría secreta?”
“Madre hay una sola”, reza el adagio. En algunos casos, con tales madres, afortunadamente así es.