




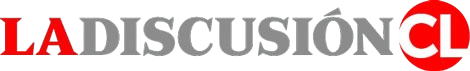
La principal fortaleza de un país no son solo sus leyes, sino la vigencia real y sostenida de sus instituciones. Por eso, fortalecer el marco legal, robustecer las instituciones de control —internas y externas—, consolidar una cultura institucional ética y fomentar la participación ciudadana son pasos necesarios y urgentes.

Gastón Saavedra Chandía
Senador de la República
La ética en la función pública no es un complemento, es la piedra angular sobre la cual debe edificarse toda institucionalidad que aspire a ser legítima y confiable ante la ciudadanía. Cuando hablamos de buen gobierno, hablamos también de principios, de valores, de normas y protocolos que guíen el actuar de quienes ejercemos cargos públicos. Hablamos, además, de un compromiso permanente con el perfeccionamiento institucional y el control efectivo del ejercicio del poder.
El desafío es claro: recuperar y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Para ello, es imprescindible que el comportamiento de las autoridades esté regido por la integridad, entendida como actuar con honestidad, rectitud y coherencia, sin importar las circunstancias ni las presiones del momento. Esta integridad debe ser visible en cada decisión, en cada política pública y en cada relación con la ciudadanía.
No puede haber espacio para el favoritismo, el proteccionismo ni los tratos preferenciales. Tratar con equidad a todas las personas, sin importar su origen o condición, es el mínimo ético que se espera de cualquier servidor público. Asimismo, garantizar el acceso oportuno a la información pública y asumir las consecuencias de los propios actos —ya sean aciertos o errores— es también una forma concreta de respeto hacia la ciudadanía.
La función pública exige priorizar siempre el interés superior del país. El bien común debe estar por encima de los intereses particulares, sectoriales o partidistas. Esa es la brújula ética que debe orientar nuestra labor.
Por lo mismo, es fundamental establecer y aplicar protocolos anticorrupción eficaces que impidan el soborno, el tráfico de influencias, el nepotismo, el clientelismo o la ocultación de información. La transparencia no debe ser un eslogan; debe convertirse en una práctica permanente, que someta al escrutinio público todas las decisiones y actos de la administración del Estado.
La principal fortaleza de un país no son solo sus leyes, sino la vigencia real y sostenida de sus instituciones. Por eso, fortalecer el marco legal, robustecer las instituciones de control —internas y externas—, consolidar una cultura institucional ética y fomentar la participación ciudadana son pasos necesarios y urgentes.
No hay democracia sólida sin ética pública. La legitimidad del sistema político, la eficiencia del Estado y la credibilidad ante la ciudadanía dependen, en buena medida, de cuán capaces seamos de elevar los estándares éticos de quienes ejercemos funciones públicas. En tiempos de desconfianza y escepticismo, actuar con ética es más que un deber: es una necesidad para sostener la cohesión social y avanzar en un país más justo.