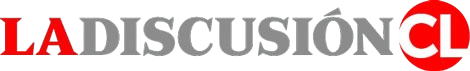¿Cuál fue su vínculo primigenio con la literatura en español?
El español en Francia se enseña hasta el día de hoy a partir de la literatura. A diferencia del inglés, que se imparte con diálogos que hay que aprender de memoria, lista de vocabulario, etc., el español se imparte, o por lo menos así lo he aprendido, leyendo textos de Cervantes, Lorca, y otros tantos autores. Y luego volvemos a la gramática, a la traducción, el vocabulario. Por lo tanto, es una aproximación sumamente literaria.
Vengo de una familia en la que nadie hablaba español. Aprenderlo me llevó directo a la literatura. Y eso se ha ido fortaleciendo con los años. Cuando era adolescente leía en español y anotaba al margen las traducciones de las palabras que me faltaba por entender. Entonces buscaba el diccionario. Luego estudié en una escuela que se llama Normal y Superior, que es un centro que forma a profesores de la universidad, básicamente, y nos ofrecen el segundo año partir fuera de Francia.
Aquel año, y ahí vuelvo con la literatura, se organizó en París un evento que auspiciaba el Ministerio de Cultura y en el que se invitaban a escritores de un determinado país. Tocó como nación invitada Chile y llegaron a Francia José Donoso, Juan Luis Martínez, Diamela Eltit, Armando Uribe, grandes poetas y novelistas. Me quedé deslumbrada y de ahí decidí que el país donde iba a hacer mi año afuera, el año de máster, iba a ser Chile.
¿De qué año estamos hablando?
El 1993, al principio de la vuelta a la democracia. Estudié en la Universidad de Chile, con compañeros que hoy son amigos y colegas. Esta universidad, además, estaba en plena reestructuración, sacando al personal de la dictadura e incorporando a profesores que habían estado en el exilio en Estados Unidos o en Europa y que traían lecturas muy frescas. Fue un momento sumamente dinámico para mí. En ese tiempo, también, había toda una sociabilidad literaria, talleres, lanzamientos de libros. Una etapa privilegiada para escuchar poesía, oír presentaciones de novelas, etc. Esto me interesó mucho y, de hecho, orientó después mi tesis doctoral, sobre políticas editoriales y campo literario en Chile entre 1989 y 1998.
Hay frases acuñadas como aquella de que el traductor es un traidor. ¿Qué límites usted se impone para traducir entre la fidelidad y la creatividad?
En parte depende del contexto del autor, de la obra, del arte. Yo encuentro que un traductor tiene que tomar decisiones, obviamente, y ser consecuente con ellas. Para mí esa es la primera garantía de una traducción, ha de ser coherente en sus decisiones. Si no, el lector no entiende nada. Luego está, efectivamente, el cursor entre lo que en traductología llaman la fuente, es decir, la intención, respetarla o no. Se habla de traducción desde la fuente o desde la persona a la que llega, es decir, el público.
Hay que agradar al público o hay que respetar al autor. Esto, en el caso mío, que traduzco desde América Latina para Francia, plantea una serie de preguntas medulares, que vienen de tiempos coloniales. O sea, ¿hasta qué punto globalizamos todo, recolonizamos todo o no? Eso, en términos de reflexión cultural, de política cultural e identidad. Y luego, la intención del autor, ¿hasta qué punto? Obviamente, hay siempre una voluntad de respetar.
En el caso de Neruda, observé que había agendas políticas. Cuando se sobrepolitiza a Neruda es porque hay una agenda del Partido Comunista de la época en Francia, de los años 40, que necesita eso. Esa sobrepolitización, por suerte, no es vigente hoy.
¿Qué anécdotas puede evocar que sean ilustrativas de las tensiones que se viven con los autores en la mediación editorial?
Cuando uno traduce en editoriales ya afirmadas, como Gallimard, por ejemplo, hay una serie de protecciones. Para empezar, es poco común que una gran editorial nos ponga en contacto con el autor. Hay barreras intermediarias que lo impiden. Esa misma precaución dice mucho de las situaciones complejas que se han generado durante años. Hoy por hoy estas casas editoras tienden a considerar que una traducción profesional es aquella en la que no hay interacción con el autor. Luego, una lo puede requerir, pero yo jamás parto haciendo una traducción con la complicidad del autor. Y esto representa una evolución del oficio, porque recuerdo, por ejemplo, a Albert Bensoussan, que es un gran traductor francés, quien, en los años 1970, 1980, trabajó a Vargas Llosa, Cabrera Infante… con un método muy distinto.
En el caso de Cabrera Infante, se encerró en su casa durante un mes y estuvieron trabajando juntos día y noche, tomando alcohol, entre los vapores del alcohol y del tabaco, y laborando así. Es una manera de hacerlo válida, no lo dudo. Aunque yo creo que ya no se practica mucho. En el fondo el autor, Cabrera Infante, ofrecía al traductor una suerte de inmersión cultural, que necesitaba también, porque en aquellos años 60, 70, 80 —eso diría que cambia a partir del 90, 2000—, el conocimiento que teníamos en Francia de América Latina era bastante elemental…
Para terminar, la relación que mantengo con los autores, sobre todo en poesía, es una relación de lectura. Es decir, yo muchas veces cuando me toca traducir, busco al autor al teléfono y le pido que lea su poema. Nunca voy a pedir que me expliquen el poema o la intención. Escucho a veces anécdotas que me pueden alimentar, impregnar de ciertas ideas, pero para mí lo fundamental es escucharlos leer. La voz.
Y el trabajo que hice con Neruda pasó por escuchar durante muchas horas grabaciones de Neruda leyendo.
Menciona la voz, pero también observamos en la conferencia que impartió en la UdeC, que dialogaba con las otras artes, con las artes plásticas, por ejemplo. Sobresale asimismo en su currículum que tiene muchos trabajos relacionados con el cine… ¿Cómo se plantea este diálogo cultural amplio entre literatura y otras manifestaciones?
Yo partí formándome como profesora de Literatura Latinoamericana y es lo que enseño en mi universidad. Por razones circunstanciales hubo que colmar un vacío en cine y me puse a estudiar cine, porque siempre me interesó y doy clases de la materia, principalmente, Historia del cine, Metodología del análisis cinematográfico y el trabajo práctico con una obra, que puede ser Amores perros, de Alejandro González Iñárritu, alguna de Lucrecia Martel, Pablo Larraín, Patricio Guzmán…
A propósito de tu pregunta: todo esto para mí forma parte de un background cultural, y para volver al caso de Neruda, obviamente miré la película de Larraín, porque me parece que es una cierta lectura de Neruda, así como miré Il Postino, de Michael Radford, o Ardiente paciencia, una preciosa película en blanco y negro.
Al final, se trata de lograr que esté todo ahí en el ambiente, en la interpretación. Y a partir de estas visiones musicales, cinematográficas, pictóricas, buscar un camino para definir mi proyecto, mis opciones de traducción.