




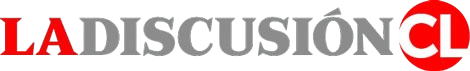

Algo que hemos repetido con profunda convicción es que la escuela, la familia y el barrio, eran los lugares donde los niños, niñas y adolescentes respiraban seguridad, mensaje que se nos va mostrando paulatinamente como un eco a la distancia. Lo que antes fue un refugio, se está transformando en una frontera, permeable, con una línea frágil entre la vida cotidiana y la amenaza. Hemos visto cómo la violencia intrafamiliar coloniza nuevas familias con mayor letalidad; los homicidios que nos estremecen ya no ocurren solo entre adultos y nos preocupa -por el contrario- que en pocos años se han duplicado los homicidios de niños y adolescentes y sólo, en el último semestre, la violencia contra la niñez creció un 58%. Hoy la bala perdida dejó de ser un azar remoto para convertirse en una sombra que atraviesa patios, pasillos y hasta la casa, porque el poder de fuego traspasa los límites de cualquier enfrentamiento, y un viaje inocente en un furgón escolar puede ser el último destino de un niño ante una fuga criminal.
Los delitos irrumpen en la rutina con una levedad insoportable: turbazos rompen puertas y apuntan a niños en su propio dormitorio; barrios donde la noche se adelanta a las cinco de la tarde, porque el miedo apaga las luces antes que el sol y, que cuando se iluminan, anuncian en multicolores la llega de la droga y con ello una mezcla de terror y alerta, que activa los precarios protocolos conque, bajo la cama los niños se protegen. Cuando los espacios protectores se agrietan, no se rompen de golpe: crujen, y lo hacen una y otra vez, pero no somos capaces de percibirlo, porque terminamos normalizándolo.
Acostumbrarnos a lo que no debemos aceptar es una forma de defensa que termina tributando al peligro. Porque tolerar esta realidad es abonar el camino del crimen organizado. Es dialogar con el Narco funeral, privando de la escuela a nuestros niños, es renunciar a que la locomoción pública entre a ciertos barrios, es ceder el control público a bandas que dominan como la “Mano”, sin contrapeso, es abandono, es olvido, el mismo que durante décadas ha sufrido la niñez más vulnerada y que hoy se democratiza de la mano de la droga.
Nos urge una ética pública que no mire a la niñez desde los márgenes, sino desde el centro de las políticas públicas, no solo en discursos y fotos en redes sociales, sino en decisiones que apuesten de verdad por la prevención social temprana, el acompañamiento a las familias. ¿Calles bien iluminadas? Sí, pero también presencia comunitaria, con vecinos que se cuiden y sean cuidados, con escuelas abiertas y actividades protegidas, atención oportuna en salud mental, circuitos de denuncia que funcionen de verdad y policías con foco territorial y protección especializada, que responda a las necesidades con oportunidad, cobertura y calidad de su oferta.
La pregunta es sencilla y a la vez brutal: ¿cuántos más? ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes deben seguir aprendiendo a agacharse instintivamente ante una ráfaga? ¿Cuántas muertes de escolares soporta una comunidad antes de dejar de ser comunidad? ¿Cuántas familias se destruirán hasta que actuemos? Es hora de hacernos cargo. Dejemos de llegar tarde.
Marcelo Sánchez
Fundación San Carlos de Maipo