




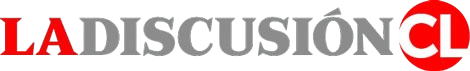

(J.A.L.)
Los ojos de las moscas, dice el diligente Copilot, “son una maravilla evolutiva”, cada uno está formado “por miles de unidades llamadas omatidios, que funcionan como pequeños ojos individuales” e integran en un mosaico cada parte de la imagen que captan. Por si esto fuera poco, abarcan un campo visual de hasta 350 grados y son extremadamente sensibles al movimiento.
Pienso en estas formidables características, archirreferenciadas por estudios biológicos, mientras avanzo en la lectura de Mosca muerta (I.V.F., 2025, 136 pp.), el primer libro de cuentos del bioquímico y académico de la UdeC Vladimir Fierro Aedo; quien logró también acopiar interesantes facetas de la gris cotidianidad para insuflar vida al mosaico de personajes y situaciones que pueblan su volumen.
Conductor del taller literario La Hidra, en la Biblioteca UdeC Campus Chillán, Fierro Aedo es un convencido de que el tiempo y la paciente tenacidad otorgan a las hojas de los libros el temple de otras hojas, las de acero de las espadas de los samuráis, según declara en la reseña de solapa del tomo. Por eso, afirma, postergó por años la salida de este haz de relatos.
Al parecer, la espera no fue en vano. Integrado por 10 narraciones —entre ellas la que da título a la obra—, el libro se disfruta como una experiencia de intensidad, pues cada historia logra mantener la tensión suficiente entre la concatenación de sucesos, la descripción de escenas y personajes y el avance mismo de la trama, para “enganchar” con fuerza el interés de lectura, como suele desear todo escritor.
Contados mayoritariamente en primera persona, por un narrador-personaje, los relatos suelen mostrarnos a sujetos que, tras su capa común de anodinos, guardan unas energías, torceduras o traumas de espanto; entes que se verán entrampados en situaciones límite, como hacer el amor frenéticamente mientras una multitud intenta escapar de un edificio en colapso; atender en función de paramédicos un parto en condiciones casi infrahumanas; golpear o salvar a un despótico anciano en silla de ruedas, o meditar en la humanidad e insignificancia de un amigo que ha decidido suicidarse colgándose de una cuerda.
Escrito en un registro idiomático culto, el libro está salpicado, no obstante, por decires populares que sazonan bien algunas de sus escenas. Asimismo, se notan bien dosificados destellos de humor, casi siempre ácido, doliente; y la estructura compositiva, de párrafos extensos, no resulta, sin embargo, cansona.
Los títulos, breves y sugerentes (“Dos elefantes”, “Gol”, “131”, “Mousse de primavera”…) logran dar el toque preciso para no “quemar” elementos centrales de la historia; pero, al mismo tiempo, quintaesenciarla con habilidad. Y los cierres de cada relato, compuestos por detalles laterales, disoluciones del clímax, o abiertos, eluden tanto el happy-end, como lo moralizante. Antes bien, resultan cápsulas de amarga lucidez.
“De una u otra manera todos hacemos agua por algún lado; de uno u otro modo todos estamos programados para actuar de mala forma con o sin intención”, dice el narrador en el cuento titulado “Tragedia en el Vaticano” (p. 62). Esto parece ser el volumen en muchos aspectos: un espejo para mirarnos en nuestras miserias, el recordatorio de cuán falible es ese organismo de carne y sueño llamado ser humano. Particularmente certero al respecto resulta el perfil que se traza en algunos personajes protagónicos, del típico machista/misógino, una plaga más peligrosa que las de los peores insectos.
Como “perlas” extrañas en el libro pueden encontrarse también un par de historias que quiebran el predominante realismo para bordear experiencias eróticas paranormales y hasta un infrauniverso alienígena.
“Vosotras, las familiares,/ inevitables golosas,/ vosotras, moscas vulgares,/ me evocáis todas las cosas”, escribió para los siglos Antonio Machado. La Mosca muerta de Vladimir Fierro, creo, no desmerece la capacidad evocadora de las que aleteaban en el poema.